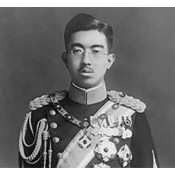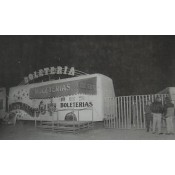Grandes Entrevistas
"La planificación urbana no puede estar en manos del mercado inmobiliario"
El ex decano de Arquitectura sostiene que es el Estado quien debe dar reglas claras sobre cómo crece la ciudad y que las universidades públicas son responsables de brindar sus conocimientos a la sociedad.
Para el arquitecto Guillermo Rodríguez, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), la planificación ordenada es fundamental a la hora de dar respuestas al crecimiento urbano. Y para ello, es necesario que el Estado sea quien dé las reglas claras sobre cómo debe crecer la ciudad y no el mercado inmobiliario, porque lo que económicamente puede ser una buena inversión para un particular, suele ser carísimo para el Estado, que es quien brinda la infraestructura.
—San Juan creció mucho luego del terremoto del ’44, pero ¿el Consejo
de la Reconstrucción, creado en su momento, supo planificar la ciudad a
futuro?
— El terremoto del ‘44 fue muy importante para los
urbanistas y para el movimiento moderno imperante en la época fue la oportunidad
de construir ciudades. No hubo un solo plan para la reconstrucción y hubo
influencias políticas para decidir uno, sin dudas. El arquitecto Eduardo
Sacriste, reconocido a nivel nacional e internacional, decía que “el tiempo dirá
si el plan fue acertado o no”. El planteaba la necesidad de pararse en el
lugar, ver la idiosincrasia de San Juan, mirar para atrás, ver las raíces y
luego arrancar. Pero el movimiento moderno era muy fuerte y San Juan lo
adoptó.
—¿Y fue acertado?
— Ocurrió que San Juan perdió la visión
de cómo venía construyéndose y cómo era la idiosincracia de su gente. En ejemplo
es que los ocupantes de las viviendas fueron haciendo modificaciones
en la casa que le dieron la razón de Sacriste. Las casas, que eran volúmenes muy
puros, no tenían galerías, algo fundamental para nuestro clima y empezaron a
aparecer. Era la recomposición de la galería, elemento de arquitectura que se
rescata a partir de los ’80, como protección de la vivienda ante el clima, como
un espacio de transición, que se había perdido.
—Entonces ¿no fue acertado?
— El Plan Pastor, nos
organizó como ciudad moderna, pero el crecimiento urbano es como todo: se puede
plantear algo, pero si no hay un seguimiento continuo, empiezan los conflictos.
Por ejemplo, esta ciudad no fue pensada para este parque automotor, que dentro
de 5 o 10 años si no hay normativas, va a traer más problemas. Cuando hablamos
de crecimiento urbano, si no tenemos planificación nos encontramos con los
problemas.
—¿Lo que faltó fue planificación?
—Uno planifica a 5 o 10
años y mientras van apareciendo problemas, hay que empezar a darles solución. En
el crecimiento de San Juan y del Gran San Juan, pasó que al principio teníamos
la ciudad, Rivadavia, Rawson, Santa Lucía y Chimbas, que eran como satélites.
Con el crecimiento, que fue radial, se fueron conurbando, pero muy
desordenadamente. Se unieron los municipios pero con una planificación de
mercado inmobiliario, no estatal, estratégica y ordenada. La planificación
urbana no puede quedar en manos del mercado inmobiliario.
— O sea que el Estado debe estar siempre atento a este
crecimiento.
— La planificación estatal es fundamental, porque da
las reglas claras sobre cómo va a crecer la ciudad. Los municipios que más
crecieron fueron Rivadavia y Rawson, pero lo hicieron de manera diferente.
Rawson no depende de la ciudad de San Juan, tiene su propio centro comercial,
sus actividades propias, por lo tanto el habitante de Rawson viene a la ciudad
pero no es dependiente. Rivadavia, en cambio es un municipio
dormitorio, porque no tiene actividad propia. Creció por el mercado y la
dependencia es total.
— ¿Por eso las vías de comunicación Este Oeste están
colapsadas?
— Las vías de comunicación Este Oeste son muy limitadas:
son avenida Central, Libertador, Sargento Cabral y Benavidez, pero siempre nos
gusta transitar por lo más cercano a la ciudad. Hoy sería imposible pensar que
el gobierno pudiera plantear un plan ordenador, hacer una intervención urbana
planificada, es decir vamos a tener que expropiar para abrir vías.
— ¿Y cuál es la solución?
— Lo que está haciendo el
Estado en este momento: rescatar lo que eran las vías del ferrocarril, que es lo
que conocemos como la calle Nuche, que sale desde 9 de Julio y Las Heras y
llegaría hasta el futuro centro urbano que quiere plantear Rivadavia, el único
municipio que no tiene plaza central con actividades típicas. Por supuesto esta
vía no está consolidada, porque hay un corte cuando pasa por detrás de Ausonia y
detrás de Casagrande, son cerca de 7 Km, y hay que expropiar. Son intervenciones
que nos quedan como única solución para mejorar ciertos problemas de
tránsito
— ¿Es negligencia lo que lleva al Estado a dejar la planificación en
manos del mercado?
— Cuando hay un Estado ausente, es el mercado el
que planifica el territorio y eso nos sale muy caro. Puede haber un lugar donde
económicamente el particular puede hacer una buena inversión, pero no tiene
infraestructura, entonces al mercado le sale barato y al Estado carísimo, porque
tiene que llevar agua, gas, cloacas. La ciudad crece desordenadamente. Si
el Estado planifica, empieza a poner límites de crecimiento.
— ¿Cómo?
— Nuestra provincia tiene terrenos fértiles para
la producción, por ejemplo en Pocito, pero si se usan para construir barrios,
perdemos las mejores tierras productivas y luego vienen las obras nexos, para
llevar todos los servicios. Hay que normar también el uso del suelo: No se puede
realizar cualquier actividad en cualquier lugar del territorio. Se tiene que
planificar. Desde la Facultad de Arquitectura estamos trabajando en los
ordenamientos territoriales de los municipios, en convenio con el
Gobierno. En dos o tres semanas más vamos a firmar un convenio con la
Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano para trabajar en el Código
edilicio de la ciudad de San Juan. Luego hay que discutirlo y legislarlo, para
no tener un territorio disperso. Disperso es una manera de decir: San Juan tiene
el 2,5% del territorio habitable. No tenemos libre albedrío del uso de nuestro
suelo, tenemos un uso limitado. Vivimos en una zona desértica, de ahí la
importancia de la planificación, por el uso del agua, que es un recurso escaso.
— Si hay que modificar el Código ¿cómo se previó el impacto que
generaría la inauguración del Centro Cívico, 30 años después, y todas las obras
que se construyen en esa zona, como la escuela EPET 5?
— Hay líneas
directrices con las que se trabaja. Hay un eje que dejó el ferrocarril y hay
varias visiones de los planificadores. El eje se puede tomar desde la Costanera
hasta Pocito y crear polos de actividades que trasciendan la misma ciudad, salir
de la Circunvalación. Así como se consolidó el uso del Centro de Convenciones,
del Ferrourbanístico, del Centro Cultural José Amadeo Conte Grand, ahora
del Centro Cívico, se pusieron en valor las dos estaciones de ferrocarril; y
habría que pensar seriamente el Predio Ferial, un espacio sobre ese eje que sólo
tiene actividad una vez al año y está totalmente vallado—; la escuela
apareció después.
—¿Cómo apareció después?
— Lo descubrimos a último
momento. Hace 12 o 15 años que ese terreno fue cedido a la escuela y no habíamos
percibido cómo todos los años esa escuela hacía movimientos para poder
trasladarse: corte de calles, participación de los padres, alumnos, directivos.
Hubiera preferido que la escuela estuviera en otro lugar, pero cuando a las
cosas se llega 10 o 15 años tarde, es muy difícil revertir situaciones porque
hay otros actores de la sociedad que intervienen. Si hubiera habido una
planificación previa, más precisa, se podría haber abordado de otra manera.
—En el proyecto original del Centro Cívico, el verde que había
alrededor eran estacionamientos
— El tema del estacionamiento es un
gran problema, incrementado por la puesta en lmarcha del edificio, que se verá
acrecentado en algunos años más por la tendencia de crecimiento del parque
automotor. Las calles del barrio que está detrás del Centro Cívico están
desbordadas. Sé que la Municipalidad de la Capital está trabajando en cambiar la
dirección de circulación de algunas calles que son de doble mano.
—Pero el problema ya está, ¿por qué durante la etapa de construcción
del Centro Cívico no se previó este tema?
— Se estuvo trabajando en
el sentido de circulación de calles, pero hay otro problema que es ¿cómo se
trabajan las áreas para estacionamiento? Se puede hacer de varias maneras: o
aparecen planes de incentivación para que los privados inviertan o se hace cargo
el Estado, sin afectar el uso del suelo. O sea, no vamos a llenar todo el lugar
de estacionamientos. Con la construcción del Centro Cívico se logró consolidar
su uso, pero ahora hay otros problemas a resolver, como el estacionamiento o los
edificios que quedaron vacíos por el traslado de las oficinas.
—Si no se hace planificación, los edificios abandonados van a ser
ahora la imagen de la desidia.
—Ahi viene otro tema a tener en
cuenta. El mayor polo sería el edificio 9 de Julio, que fue cedido al Poder
Judicial. Se habla de hacer ahí la ciudad judicial. Con la preocupación de que
no fuera una acción planificada, hicimos una gestión desde la Facultad de
Arquitectura con los colegios de Arquitectos y de Abogados y el Centro de
Ingenieros y tuvimos una entrevista con el presidente de la Corte de Justicia
para explicarle la dimesión del impacto que causará en la ciudad y que debían
hacerlo de manera planificada. Está la oportunidad de generar un gran proyecto
que refuncionalice en su totalidad Tribunales.
—Esta vez pudieron advertir el problema
— Sé que, por lo
menos, lo están analizando con los profesionales del Poder Judicial. Igual la
intervención ahí debe ser mayor. Si estamos pensando en la creación de una
ciudad judicial, tenemos que pensar que tiene que aparecer algún otro edificio,
los estacionamientos, debe haber una reactivación en el contorno de estos
edificios. El comercio perimetral que estaba para una actividad deberá
acomodarse a otra; son intervenciones urbanas planificadas.
—Si no se planifica ese espacio, seguro que a mediano plazo les sale
caro a todos los sanjuaninos.
—Sale caro cuando se trabaja en la
coyuntura, para ya. Cuando se trabaja así es difícil retroceder. Hay que
planificar para el mediano y largo plazo. Estamos haciendo ciudad. Y ésta no es
una actividad neta de los arquitectos, sino de la sociedad: a la ciudad la
disfrutamos todos y también la padecemos todos.
Nota publicada en El Nuevo Diario el 22 de mayo de 2009.