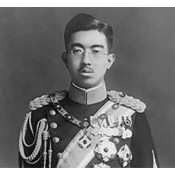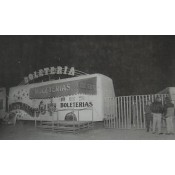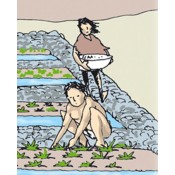Jugando con las palabras
La tradición cuyana (Segunda parte)
De la pluma del Dr. César Quiroga Salcedo

Es probable que los cuyanos difícilmente hayamos asumido la Semana Santa en
tanto que manifestación folklórico-popular. Los Domingos de Ramos y los Vía
Crucis se mantienen bajo el entusiasmo mayor o menor eclesiástico. También poco
vemos que sobrevivan algunas otras como expresión de aculturación por contagios
de la inmigración, sea hispana o itálica o francesa.
En
ese sentido el mayor cúmulo de información del folklore se haya relacionado con
algunas secuencias relativas al Triduo Pascual: en Viernes Santo se pasan los
poderes y se enseñan innumerables fórmulas de curaciones de palabras que
analizaremos de la medicina popular (Encuesta 1921). No hemos encarnado aún los
grandes actos penitenciales, famosos y populares, del Lima colonial, ni los de
San Francisco de Quito, sobrevivientes hasta mediados del siglo XX. En este
sentido, sólo es de señalar el nutrido contingente de visitantes que anualmente
asciende al montículo de la Difunta Correa, en Bermejito, San Juan, como
inexcusable expresión de religiosidad popular masiva, pero no cultural ni
comunitaria sino individual.
Pese
a tener San Juan una agreste geografía propicia para recordar innumerables
escenas bíblicas, no mantenemos ninguna expresión folklórica que se aproveche
de pueblos con semejanza considerable a loa centrales del relato evangélico.
Por el contrario, la Semana Santa solía ser tiempo propicio para el “chaco”
(cacería de guanaco) y momentos para comer el bacalao; y hasta los años 50, las
poblaciones con asentamientos indígenas próximos se volcaban hacia las
Tamberías supérstites en busca de “riquezas”, las que se reducían a encontrar
unas cuentas de collar, algunas piezas antiguas inesperadas, o el mayúsculo
premio de un cráneo aborigen, depredado dese un enterratorio, oculto desde
siglos.
Desde
este punto de vista, la nueva propuesta de Juan Pablo II desde el mismo suelo
americano, debe ser atendida en cuanto a que no es necesaria una
reevangelización, sino una nueva evangelización. De ser así la asunción de la
Semana Santa por nuestros pueblos podría gestar nuevas formas de expresión, que
saliendo del atrio, pudieran compadecerse con los contenidos estudiados por el
Folklore.
(*) Ex directora del Instituto de
Investigaciones Lingüísticas y Filológicas Manuel Alvar (INILFI) de la FFHA de
la UNSJ. Miembro de la Academia Argentina de Letras
Fuente: Publicado en La Pericana, edición 422 del 1 de diciembre de 2024