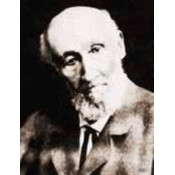La Gran Aldea
¡Por favor, que va a comparar!
El siguiente artículo fue publicado en El Nuevo Diario en la columna La Gran Aldea, escrita por Rufino Martínez, el 27 de marzo de 1992, en la edición 550
 ¡Oh las confiterías del 30 en que los nietos y los abuelos iban juntos a aprender la vida!
¡Oh las confiterías del 30 en que los nietos y los abuelos iban juntos a aprender la vida!
Venía un poco cansado y con ganas de tomar algo fresco (aunque fuera un vino), me metí en una confitería —llamémosla así— y me puse a esperar que el mozo —llamémoslo así— se dignará atenderme —llamémoslo así—Me senté en una silla de hierro, con tapizado de bratina que estaba sucio y roto. Quise acodarme a la mesa y casi me fui al suelo; la mesa, por supuesto, de hierro, tenía patas muy cortas y a la primera presión se bandeaba y todo se venía al suelo.
La tabla de la mesa era de un infame terciado llena de aristas cortantes en los bordes y llena de grasa y garabatos en el centro. Yo le tengo antipatía a las mesas de fórmica, pero, estaba escrito que ese día conocería algo peor: una mesa de terciado.
¿Qué se hizo de las mesas de roble; qué de los manteles; qué de los floreros y qué de los mozos atentos? Seguía esperando y, mientras esperaba observaba. Las paredes estaban pintadas de algo que había sido blanco, con zócalo marrón sucio y muchas improntas de alpargatazos (terror de cucarachas y vinchucas). La luz ¡por supuesto! era de esa conquista de la luminotecnia que se llama neón y que tiene el particular encanto de anticiparnos una postal de nuestra muerte.
Sobre algo que pretendía ser una mesa y que más se asemejaba a un mangrullo, desde sus ciento setenta centímetros de altura, un televisor, verdugo y señor de ese patíbulo, esparcía al éter las imágenes de una mala película y tos ruidos de una peor música.
Pienso que el televisor en los lugares públicos cumple una gran misión: Que la gente no escuche lo que se conversa y aprenda a hablar a los gritos. Que los concurrentes a esos lugares, recuerden, por mucho tiempo y muchos ternos a los progenitores de los dueños de esos negocios. Que empecemos a odiar, cariñosamente, la tevé, la radio, los parlantes, el neón, los avisadores, los animadores ¡Oh los animadores!, y que empecemos a odiarnos nosotros mismos al descubrir que somos unos imbéciles por concurrir a esos lugares ¿Qué le sirvo, señor?
Había llegado el mozo. Estaba en camisa (sucia) sin corbata, sin afeitarse: limpió la mesa con una rejilla (suda), la ceniza del pucho (que llevaba en los labios) cayó sobre la mesa, volvió a repetir ¿Qué le sirvo, señor? Caí en la cuenta que era conmigo la cosa. Miré al mozo, miré el mangrullo de la tevé, miró las paredes y las marcas de los alpargatazos, vi la ceniza del pucho y pensé: ¡A mí no me agarrás vos... evónl Y me fui... el mozo me miraba... pero sin ningún pesar.
Cuando salí a la calle, una bocana de aire fresco, me llenó de pájaro bobo, albahaca y chepica; ahuyentó los fantasmas de la confitería, me quitó la sed, me volvió al pasado y, contento, casi exultante, me dirigí a la casa de Isidro Alsina. Iba a pedirle, prestadas, unas viejas fotos de la vieja Confitería Del Aguila. Quería publicarlas en este número de "La gran aldea” ¡Pa que aprenda la gilada!
En los años que van del 20 al 50 las confiterías eran eso, CONFITERÍAS, con mayúscula. Los mozos SEÑORES y los clientes CABALLEROS.
Era el tiempo de la confitería Del Aguila, El Molino, El buen gusto, Las Delicias, La cosechera, el Bar alemán, la Giralda, la Alhambra, hotel La Castellana, Club Español, Sirio Libanés, y tantos otros de diversa categoría pero de una primordial preocupación afín a todos ellos. Atender al cliente respetuosamente, como se debe, con prontitud, esmerándose en lo que se le servía y cobrándole lo justo. ¡Hermosas costumbres que se perdieron a partir del 50... y que volveremos a recuperar... cuando los argentinos recuperemos la vergüenza. (No te enojés... que también soy argentino).
La confitería Del Aguila de Alsina, Margarit y Oller, era la más concurrida e indudablemente la más “paqueta”. Era el tiempo en que se sentía orgullo por el oficio y en que ser “maestro confitero” era un alto honor. Maestros confiteros fueron Luis Margarit, Pedro Oller, Jaime Oitja, Mordacd. Generación de verdaderos artesanos de las confituras y de los cuales debemos destacara Isidro Alsina que hasta ayer hacía nuestras delicias en Laprida y Entre Ríos. ¡Yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor, pero, sostengo que aquellas confituras se “pasaban".
El domingo a la mañana, después de misa de once, el lugar obligado era "Confitería Del Aguila”. Ahí se lucían las últimas pilchas, se comentaban los últimos chismes, se hacían los primeros relojeos y tanteos para los primeros noviazgos. Se saboreaban los más exquisitos bocadillos y empanaditas vermuseras. Los hombres con el vermú o el Ullum seco, las "chicas” con los cócteles, helados o tesitos con masas, tejían la inútil y deliciosa tarea: el flirteo. Costumbre tan vieja como la humanidad y que, gracias a ella, la humanidad se continúa y se remoza.
¡Qué tiempos aquellos, en que estábamos lejos de las píldoras y de “In vltron! La cosa era más sencilla, era como era nomás. Cuanto más la mención de un repollo y una cigüeña, como para conformar la educación y el cura... y “a tus chañarales, chulengo” ¡Qué lindo ser antiguo!