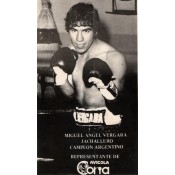Anecdotas
El velorio de Chelo
Hoy fui al velorio de mi amigo Chelo.
Tenía 60 años y murió de cáncer.
El velorio es una cosa que poco tiene que ver con el muerto.
Vamos a los velorios para acompañar a los allegados a él, que necesitan una catarsis, una ceremonia que los ayude a asumir la ausencia definitiva.
Hoy fui al velorio de mi amigo Chelo.
Tenía 60 años y murió de cáncer.
El velorio es una cosa que poco tiene que ver con el muerto.
Vamos a los velorios para acompañar a los allegados a él, que necesitan una catarsis, una ceremonia que los ayude a asumir la ausencia definitiva.
Confieso que yo fui para verlo en su última expresión, para leer el rictus de sus labios, para confirmar si la visión me transmitiría paz o zozobra.
Como en todo velorio pronto se formaron corrillos de tres o cuatro personas que hablaban de temas variados.
De pronto Lucía, la hermana del difunto, dijo:
-Su muerte ha sido un castigo divino. No pudo sobrevivir con la culpa de su pecado.
La frase me retrotrajo seis años atrás.
Fue un día que Ricardo, un viejo amigo, me dio la noticia:
-¿Sabés que Chelo se fue de su casa?
-No sabía. ¿Qué pasó?
-Se enamoró.
Era cierto. Chelo se había enamorado de una mujer veinte años menor.
Una semana atrás reunió a su mujer y sus dos hijas y les comunicó lo que le estaba pasando.
Rosa, la esposa con la que llevaba 30 años de casado, lo miró con asco y le dijo:
-Hijo de puta. Mandate a cambiar.
Amigos comunes me agregaron detalles a la historia. Chelo se había enamorado en serio. Ella era profesora en la universidad, estaba separada y tenía tres hijos de 6, 7 y 9 años.
Dicen que los amores tardíos son los peores.
Llegan cuando cada uno tiene su camino, sus obligaciones.
Son obras de un dios loco y delirante que hace sentir verdaderas a nuevas caricias, renovadas conversaciones, pecaminosas miradas.
No le importa si los destinatarios duermen con alguien desde siempre, si comparten un desayuno sin azúcar, un almuerzo sin aderezos, una película aburrida, una música sin sonido. De pronto el gris se vuelve multicolor, aparecen las fichas que arman el rompecabezas, hasta las flores de plástico inauguran perfumes.
Recuerdo que en aquellos días estaba de moda una canción de Arjona.
Justamente ahora irrumpes en mi vida
con tu cuerpo exacto y ojos de asesina
tarde como siempre nos llega la fortuna
tu ibas con el, yo iba con ella
jugando a ser felices por desesperados
por no aguardar los sueños, por miedo a quedar solos
pero llegamos tarde
te vi, me viste, nos reconocimos enseguida
pero tarde, maldita sea la hora
que encontré lo que soñé, tarde…
tanto buscarte por las calles como un loco
confundiendo amor con compañía
y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja
que hace escoger con la cabeza lo que es del corazón.
Tres meses más tarde Ricardo, mi amigo, volvió con la noticia.
-Chelo volvió a su casa.
-¿Acaso lo dejó la novia?
-No. Pero no podía continuar enloqueciéndose con las presiones de sus hijas, de sus hermanos, de muchos de sus amigos.
Nadie lo dejaba vivir, recordándole sus obligaciones como hombre, como padre, como esposo, como amigo, como individuo que tiene un trabajo y un lugar en la sociedad.
Tampoco ella, la enamorada, podía recibirlo como hubiera deseado. No era un soltero ni un viudo ni un divorciado, como ella. Había llevado a su casa a un hombre casado.
Chelo se preguntaba qué era mejor, que el amor no llegara o que llegara tan tarde…
Desde un libro, José Angel Bueza le daba una respuesta:
No, amor no llegas tarde. Tu corazón y el mío
saben secretamente que no hay amor tardío.
Amor, a cualquier hora, cuando toca a una puerta,
la toca desde adentro, porque ya estaba abierta.
Y hay un amor valiente y hay un amor cobarde,
pero, de cualquier modo, ninguno llega tarde.
Ya había pasado casi un año desde aquella aventura, cuando encontré a Chelo, en la cola del banco.
Con una sonrisa que quería ser cómplice le pregunté:
-¿Seguís en tu casa?
-Por supuesto-, me contestó
Recién en ese momento advertí que su mirada no era la misma. Había perdido totalmente el brillo. Era la mirada de alguien deshabitado, la imagen de una casa vacía, una vista tan distante que parecía ciega
Sentí vergüenza de haberle preguntado. Cuando eso ocurre mejor que callar es hacer una segunda pregunta.
-Somos amigos hace mucho tiempo. Decime… ¿valió la pena?
Tal vez sólo me pareció. Pero creí ver de nuevo el brillo en sus ojos, una semisonrisa en su cara. Duró lo que un relámpago. Y no tuve respuesta.
Pasé años sin volver a ver a Chelo. Amigos comunes me dijeron que hacía poca vida social. Que seguía siendo un tipo correcto, cordial, que cada tanto salía a comer con su esposa, que visitaba a sus hijas, que jugaba con sus nietos.
Un día me dijeron que Chelo se estaba muriendo. Un cáncer se lo estaba llevando.
-¿Viste que a una gran depresión siempre la sigue un cáncer?-, escuché decir a Lorena, prima de Chelo, aquel día en el velorio.
-Te corrijo, querida, la depresión es producida por el mismo cáncer-, le contestó Andrés, el médico de la familia.
Me acerqué al ataud. Lasd voces quedaron lejos. Miré la cara de Chelo y parecía en paz.
Recordé aquel poema de Bueza:
Nadie está a salvo, nadie, si el niño loco
lanza al azar su flecha, por divertirse un poco.
Así ocurre que un niño travieso se divierte,
y un hombre, un hombre triste, queda herido de muerte.
Y más, cuando la flecha se le encona en la herida,
porque lleva el veneno de una ilusión prohibida.
Y el hombre arde en su llama de pasión, y arde, y arde,
y ni siquiera entonces el amor llega tarde.