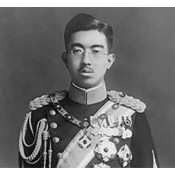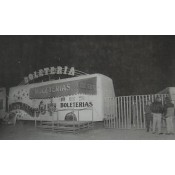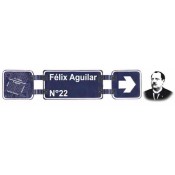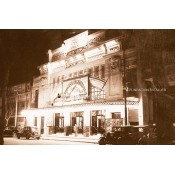Jugando con las palabras
El caso de los huarpes cuyanos – Décimo cuarta parte
De palabras en juicios y prejuicios en torno a Antroponimia aborigen. De la pluma del Dr. César Quiroga Salcedo

Para responder a
estas incógnitas conviene hacer unos pasos retrospectivos y recordar que los incas
conquistaron Cuyo muy tardíamente, en torno al 1470-5, con un breve período de
dominación plena, el cual alcanza apenas hasta 1535 en que cae el Cusco, cuando
mucho hasta 1541 en que Valdivia funda Santiago de Chile y los nexos con el Perú
quedan completamente aniquilados.
De manera que hacia 1560-2, cuando se fundan Mendoza y San Juan, es posible que la ponderada influencia cultural incaica haya perdurado todavía, tanto en ciertos aspectos de la vida social y religiosa como en el uso de la lengua quechua, no combatida ni contrariada por la Corona, tampoco por la Iglesia.
Quizá con un flujo menor, con mayor restricción social, o reducida a ciertas
familias poderosas o ricas, es probable que el quechua no haya desaparecido del
todo hasta 1583, fecha en que el 3°. Sínodo Limense ordenaba la prédica de los
naturales en dos lenguas generales o en las propias.
La particular situación de los huarpes cuyanos hizo que la mayor cantidad de población útil fuera llevada por los encomenderos chilenos a trabajar en las minas (allende la Cordillera Nevada) o a las actuales ciudades más importantes (Santiago y La Serena).
De manera que la
despoblación de nativos en las zonas de Cuyo resultó un fenómeno generalizado
que trajo al fin la solicitud y el permiso real de ingresar negros esclavos
(desde 1583, año del Sínodo). Y paralelamente, que la mayor cantidad de huarpehablantes
se concentrara en las parroquias y doctrinas chilenas, desde Santiago a
Coquimbo.
(*) Ex directora del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas
Manuel Alvar (INILFI) de la FFHA
Fuente: Publicado en La
Pericana, edición 456 del 7 de septiembre de 2025